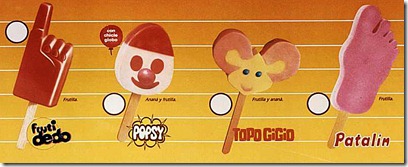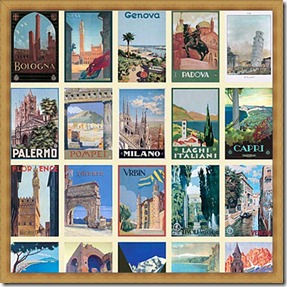Traducción del libro Bar Sport, de Stefano Benni
(Feltrinelli, Milan, 1997)
Ceniciento
Érase una vez un bar como es debido.
En las mesas como es debido se sentaba gente como es debido, bebiendo enormes vasos de algo verde con una rodaja de naranja. Los rostros los tenían bronceados, las chaquetas les sentaban bien, había un buen perfume a loción de afeitar, sales de baño y carteras de piel de cocodrilo. Los camareros tenían la chaqueta blanca, patillas bien cortadas y una sonrisa luminosa, aunque manteniendo las distancias. Se llamaban Toni, Rufus y Luis.
La única nota discordante, en este bar como es debido, era un camarerito pequeño y modesto, que provenía de Trapani y se llamaba Antonio Ceniciento. Ceniciento no llevaba la chaqueta blanca, sólo un delantal mugriento con la inscripción Margarina Gradina, sandalias en los pies y en la cabeza un gorro de papel de estraza. Por su miserable aspecto, el dueño del bar, Ottavio, no quería que se mostrase ante los clientes. “Ceniciento”, le decía, “tú eres pinche. No puedes hacer de camarero, no tienes presencia. Pon los palillos en las aceitunas. Pon el salmón en los canapés. Desatasca el desagüe. Lava las cucharillas”, etcétera. Ceniciento, que era muy bueno, hacía todo lo que se le decía por 35.000 liras al mes, dos platos de pasta al día y un colchón detrás de las cajas de cerveza. Trabajaba contento y cantaba Core ingrato con una bonita voz de tenor, y al oírlo todos los gorriones y golondrinas volaban encantados y le dejaban una limosna.
Toni, Rufus y Luis le tomaban un poco el pelo, y se divertían salpicándolo con el sifón de selz y arrancándole el pelo de las cejas, que tenía negras y juntas, para cubrir los claros de sus propios bigotes. Pero Ceniciento se dejaba hacer. Es más, quería mucho a Toni, Rufus y Luis, porque eran elegantes y sabían llevar muchos vasos entre los dedos. Ah, cuánto hubiese deseado verter él también una coca-cola sin hacer tanta espuma en el vaso de aquel señor, y llevar una hermosa chaqueta blanca con el bolsillo lleno de tapones. Pero la voz de Ottavio lo despertaba de su sueño.
 Ceniciento tenía sólo tres amigos, con los que compartía el trastero de las cajas de cerveza. Dos eran ratoncitos, de esos que frecuentan los cubos de basura. Eran ratoncitos muy graciosos. Uno se llamaba Cavicchi, pesaba venticinco kilos y le echaba una mano en el trabajo pesado. El otro se llamaba Emanuele, era un ratón muy instruido y estudiaba para ser conejillo de indias y colocarse en la Facultad de Biología. Con ellos Ceniciento pasaba largas horas hablando de fútbol y de mujeres, con la cabeza dentro de un agujero en la pared.
Ceniciento tenía sólo tres amigos, con los que compartía el trastero de las cajas de cerveza. Dos eran ratoncitos, de esos que frecuentan los cubos de basura. Eran ratoncitos muy graciosos. Uno se llamaba Cavicchi, pesaba venticinco kilos y le echaba una mano en el trabajo pesado. El otro se llamaba Emanuele, era un ratón muy instruido y estudiaba para ser conejillo de indias y colocarse en la Facultad de Biología. Con ellos Ceniciento pasaba largas horas hablando de fútbol y de mujeres, con la cabeza dentro de un agujero en la pared.
El otro amigo de Ceniciento era el programa Tres-uno Tres-uno, que escuchaba todos los días en la radio y que lo conmovía hasta las lágrimas. Por la noche soñaba con Cavallina[1] que lo tenía sobre sus rodillas y le contaba bellísimas historias.
Un hermoso día, en el bar como es debido, se organizó un cóctel de esmoquin, con barbacoa, servicio de asado, perritos calientes, whisky and sour y después una escapada a la bolera. Estaba toda la crema de la ciudad, con una guinda en todo lo alto. La guinda era la princesa Sperelli, hija del Rey del acero y de la Reina del hierro, con un abuelo magnate del estaño, una hermana cuadrada como una caja fuerte y un hermano delgado como un clavo. La princesa Sperelli tenía dieciséis años, un rostro angélico y a sus espaldas una licenciatura en lengua y nueve abortos. Lo había tenido todo en la vida, pero se aburría. Los mejores partidos de la ciudad se postraban a sus pies, pero ella los rechazaba. En aquel cóctel la princesa elegiría al hombre de su vida. Por esto, toda la ciudad estaba en efervescencia, en sastrerías, peluquerías y saunas no cabía un alfiler, las lámparas de cuarzo zumbaban, los masajistas masajeaban y se repasaba el francés.
Así pues, aquella noche había una gran agitación en el bar como es debido. Ottavio brincaba aquí y allá repartiendo ceniceros, Toni se peinaba las patillas, Rufus se rizaba el bigote con el cuchillo de la mantequilla, Luis se abrillantaba la cabeza con gelatina de Mermelada de Sevilla[2]. Ceniciento espiaba los preparativos oculto por tres pisos de platos, mientras Cavicchi le pasaba el Vim. ¡Ah, suspiró, si pudiera servir las mesas!
“Te he escuchado”, gritó inmediatamente Ottavio. “¡Por lo que más quieras, no te dejes ver, qué imagen daré! ¡Métete dentro de la cámara frigorífica!” Y lo encerró tras los jamones. Ceniciento fue realmente bueno cuando escuchó el estruendo de las Honda que llegaban, las joyas que resplandoreaban, las rachas de Guerlain que llenaban el aire, y risotadas, y Quando calienta el sol[3]. Entonces una lágrima cayó sobre sus cejas congeladas, porque Ceniciento se había acostumbrado a llorar hacia arriba para no manchar el suelo.
Y he aquí que sucedió lo increíble. La radio se encendió sola, como por encanto, y la voz de Cavallina dijo:
“Se ha dirigido a nosotros un camarero de Trapani, Antonio Ceniciento. Es un caso muy humano. Ceniciento, ¿me escuchas?”.
“Sí, señor”, dijo Ceniciento, emocionado.
“Él, si no me equivoco, tiene un gran deseo. Servir las mesas en el cóctel Sperelli”.
“Sí, señor”.
“Tenemos aquí, en calidad de experto, al presidente de la Asociación Nacional de Camareros, Torelli. Le cedo el micrófono”.
“Me escucha, Ceniciento”, dijo el presidente.
“Sí, señor”.
“¿Dónde se encuentra ahora?”.
“En la cámara frigorífica”.
 “Bien. Diga tres veces: todo va mejor con Coca-Cola, cierre los ojos y cuente hasta diez”.
“Bien. Diga tres veces: todo va mejor con Coca-Cola, cierre los ojos y cuente hasta diez”.
“Sí, señor”.
Uno, dos, tres, cuatro…
“¿Ya, Ceniciento?”.
Ceniciento abrió los ojos y… ¡prodigio! A sus pies un esmoquin de raso azul, donado por los lectores del “Radiocorriere”, y Cavicchi y Emanuel transformados en conejillos pitilleras.
“Gracias, gracias, señor”, dijo Ceniciento. Pero la radio, siempre como por encanto, transmitía el boletín de las mareas.
El cóctel estaba en su apogeo, pero Ottavio no estaba contento. La princesa Sperelli no tomaba nada. En vano revoloteaban Luis, Rufus y Toni como mariposas alrededor de su mesa. La bella había comido apenas media aceituna, y de mala gana. Pidió un vaso de agua mineral, bebió un sorbo y dijo que tenía demasiado gas. Le trajeron otro, pero dijo que tenía poco gas. Ottavio lloraba desesperado.
Fue en aquel momento cuando, en el fondo de la sala, apareció Ceniciento, azul, lindo e impecable. Un murmullo recorrió la sala.
“¿Quién es ese maître?”, dijeron los señores como es debido en voz baja. “No lo habíamos visto”.
“¡Qué porte, qué estilo!”, dijeron las señoras como es debido. “Tiene que ser inglés”.
Ceniciento se acercó a la mesa de la Sperelli. En una mano tenía un simple vaso de agua y en la otra una copa llena de burbujas. “¿Cuántas cucharillas, mademoiselle?, preguntó Ceniciento. “Dos, gracias”, dijo la princesita iluminándose; y tragó el agua mineral bajo la mirada atónita de los presentes.
“Esto es servicio”, dijo el Rey del acero.
“Parbleu”, repitieron todos los presentes, muchos de ellos con la boca llena.
Poco después la princesita cogió una cuchara y, entre el estupor general, se puso a golpear el vaso gritando: “¡Camarero, camarero!”.
Ceniciento surgió de entre las mesas y dijo: “¿Qué desea?”.
 “Seis bocadillos de jamón York”, dijo la Sperelli.
“Seis bocadillos de jamón York”, dijo la Sperelli.
“¡Pero qué ocurre! ¿Está loca?”, bufó el Rey del acero.
“Déjala, déjala”, dijo la Reina del hierro, que se las sabía todas.
A partir de ese momento, la princesa y Ceniciento fueron inseparables durante toda la noche. Él le cortó piña, la aconsejó con el champán, le quitó las manchas de una manga. Ella reía, bromeaba, bebía y comía como un búfalo. Al final, se la escuchó soltar un eructo y ordenar conejo en escabeche.
“¡Pero bueno!”, dijo el Rey del acero, “¡basta! ¡Valiente imagen estamos dando!”.
“Son unos chiquillos, son unos chiquillos”, dijo la Reina del hierro, que se las sabía todas.
“Quiero un cocido de alubias”, gritó la Sperelli en ese instante, entre la indignación general.
“Detente, detente”, dijo Ottavio, pero Ceniciento estaba ya en su puesto con un plato humeante.
“Alubias a medianoche”, observó la Reina del hierro. “Querida, ¿por qué no te controlas un poco…?”.
“¡Medianoche!”, dijo Ceniciento, y palideció. “¡Tengo que echar la quiniela!”. Se dio la vuelta y desapareció driblando las mesas como si fueran defensas “¡Camarero, el Parmigianino”, gritó la Sperelli. “¿Dónde va?”.
Pero Ceniciento pedaleaba ya a toda velocidad hacia el bar de la estación.
“¡Se ha ido!”, estalló en lágrimas la Sperelli, y le tiró el cocido a la cara al presidente del tribunal.
“Pero ¿quién es ese maître? ¿Por qué no le trae el Parmigianino a mi niña?”, dijo el Rey del acero.
“Porque el cocido de alubias necesita aceite”, dijo la Reina del hierro, que se las sabía todas.
Pero la princesita Sperelli lloraba y lloraba, y las lágrimas y el rimmel fluían por el suelo.
“¡Un millón para el que encuentre a ese maître!”, gritaba el Rey del acero. “¡Dos millones! ¡Tres millones! ¡Todas mis fundiciones!”.
“Qué escándalo”, decían los señores como es debido, “un maître que deja de servir, y nadie sabe quién es, ni de dónde viene”.
Entonces la Reina del hierro, que se las sabía todas, dijo: “¡Hay un pelo en el cocido!”.
“Es suyo, es suyo”, gritaron todos, “es del camarero misterioso”.
“Es un pelo increíblemente graso, retorcido, rizado y sucio”, dijo Alexander, el peluquero de divas. “Así sólo hay uno entre un millón”.
“Es mío, es mío”, dijeron Toni, Rufus y Luis, y fueron inmediatamente acusados de falsedad por muchos de los presentes.
El Rey del acero se fue al sindicato, consiguió una lista de camareros, repasó tres mil fichas, pero ninguno tenía el cabello del tipo que buscaba. Ceniciento, que por no haber cotizado no aparecía en la lista, habría así continuado lavando platos hasta su muerte, cantando Core ingrato y siendo forofo del Nápoles.
Pero el destino ayudó a los dos jóvenes. El Maserati de la Sperelli atropelló a Ceniciento mientras entregaba a domicilio un pastel. “¡Es él!”, gritó la Sperelli al verlo bajo las ruedas. Lo curó amorosamente, y luego lo contrató por 120.000 al mes más la Seguridad Social. Lo puso a trabajar con dos mayordomos somalíes, una nodriza friulana y un cocinero francés. Y juntos vivieron felices y contentos, Ceniciento aparte.
[1] Paolo Cavallina era el locutor del programa 3131.
[2] Mermelada de naranja amarga.
[3] Tal cual en el original.

















 El pequeño Masotti, el primer día de escuela, no lloraba como hacía el resto de los niños. Comía membrillo y miraba alrededor. Lloraban, en cambio, los Masotti padres, porque era el día con el que soñaban desde hacía años. El pequeño Masotti fue colocado con otros muchos niños negros y otras muchas niñas blancas. El director, un hombre de mirada severa y maneras bruscas, los vio desfilar a todos por delante sin decir ni una palabra. Cuando pasó Masotti lo paró, y le dijo: “Tú, ajústate el nudo” e hizo el ademán de tocarlo. El pequeño Masotti sacó del mandilón negro una patita seca llena de guijarros de haberse caído de la bicicleta y golpeó al director en la entrepierna. Comenzó así la carrera escolar del pequeño Masotti.
El pequeño Masotti, el primer día de escuela, no lloraba como hacía el resto de los niños. Comía membrillo y miraba alrededor. Lloraban, en cambio, los Masotti padres, porque era el día con el que soñaban desde hacía años. El pequeño Masotti fue colocado con otros muchos niños negros y otras muchas niñas blancas. El director, un hombre de mirada severa y maneras bruscas, los vio desfilar a todos por delante sin decir ni una palabra. Cuando pasó Masotti lo paró, y le dijo: “Tú, ajústate el nudo” e hizo el ademán de tocarlo. El pequeño Masotti sacó del mandilón negro una patita seca llena de guijarros de haberse caído de la bicicleta y golpeó al director en la entrepierna. Comenzó así la carrera escolar del pequeño Masotti.