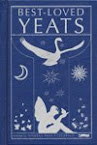(Relato de Stefano Benni inédito en España. Publicado en Italia en el suplemento del periódico La Repubblica, el pasado agosto. Ilustraciones originales de Luca Ralli)
Subió al alféizar y vio en el balcón de enfrente al gato. Tuvo pena y le tiró la pechuga de pollo. El gato maulló agradecido y, en el calor tórrido de la tarde, el abuelo tuvo una visión.
Le pareció que el gato, con alas de ángel, volaba hasta su ventana y suspendido en el aire le decía: “Gracias Torcuato, has sido bueno conmigo. Te ayudaré. Ve al garaje, allí está tu salvación, ve…”
El gato arcángel desapareció en la nada y el abuelo aturdido y confuso se preguntó: “¿Abajo en el garaje? Ya, era un garaje de la comunidad, pero estaría aún más caliente. Aunque, de perdidos al río, ¿por qué no probar?”.
Descendió las escaleras hasta la planta baja, hasta una portezuela de metal con un cartel: “Aparcamiento residentes”.
Había una escalera de caracol que descendía y al abuelo le pareció que oía voces y música. “Estoy enloqueciendo” pensó “es el fin”.
Bajó el último tramo de escaleras y…
Vio decenas de viejos y viejas, incluso algún joven y algún niño. En medio del garaje se había excavado una piscina de aspecto apetecible, y la gente se zambullía. Plantas verdes por todas partes. Y al fondo se oía un extraño rumor de maquinaria. Una veintena de vejetes pedaleaba a buen ritmo y las bicicletas estaban conectadas a una dinamo. Hacía un fresco maravilloso.
— Bienvenido al Garaje Old Beach señor —dijo un vejete vivaracho, armado con un fusil de caza—, ¿usted es de la comunidad?
— Torcuato, octavo piso —balbuceó el abuelo.
— Lo conozco, Pluto, hazlo entrar por favor —dijo un viejo con la barba blanca. Torcuato reconoció al ingeniero del sexto piso.
— Excúsenos, señor Torcuato —dijo el ingeniero— pero debemos ser prudentes. Sería una desgracia que descubriesen nuestro refugio secreto. Vea, aquí somos todos jubilados abandonados o personas que no pueden ir de vacaciones. Durante veinte años, mes tras mes, hemos construido nuestro delicioso bunker. Yo y el gran Perotti, trabajador de oleoductos, hemos inventado esta máquina, el Biciacondicionador con bomba impelente. La energía de los ancianos ciclistas encauza el aire hacia un tubo que está a doscientos metros de profundidad, pacientemente excavado. El tubo recoge el aire fresco del subsuelo y lo trae aquí, creando esta deliciosa temperatura. Y la energía biobicíclica la utilizamos también como energía frigorífica y para las luces y desde este año tenemos también la piscina, habrá notado que el recibo del agua aumentó levemente…”
— Genial —dijo Torcuato y vio que el tubo debía ser bien profundo si era verdad que, entre los vejetes, había dos con rabo y cuernos en la cabeza.
Sonó una campanilla y un grupo de ancianos ciclistas dio el cambio a la escuadra precedente, saliendo a todo ritmo.
El abuelo Torcuato se sentó al fresco y contempló aquel extraño mundo subterráneo. ¿Era un sueño? ¿Estaba muerto? ¿Estaba en el paraíso o en el infierno de los torcuatos abandonados?
En aquel momento una joven señora sobre la setentena se le puso delante con una bandeja de bebidas heladas:
— No es un sueño, señor Torcuato. Soy Iris, la sastra del tercer piso, ¿me reconoce? ¿Quiere una bebida fresca? ¿Un espumoso? ¿Un helado?
Así el abuelo pasó dos maravillosas semanas de vacaciones. La familia en cambio tardó seis días en llegar a su destino, el hotel estaba todavía en construcción y durmieron sobre el techo, se bañaron una sola vez y fueron agredidos por un banco de medusas, después devorados por los mosquitos y mordidos por un dromedario. A la vuelta no encontraron el avión y regresaron en una balsa de goma remontando el río Meno hasta Frankfurt, donde los dejaron semidesnudos y sin maletas en un aeropuerto abandonado de las Lutwaffe.
Cuando, después de otra semana de peripecias, consiguieron volver a casa, el abuelo había desaparecido.
Hay tres versiones sobre el misterioso fin de esta historia.
La primera es que la familia encontró al abuelo muerto, troceó el cadáver y lo echó durante la noche a la basura.
La segunda es que Torcuato esté todavía allí, en el garaje subterráneo, y que colabora trabajando en nuevas y maravillosas invenciones.
La última es que el abuelo vive en el mar con la sastra Iris y el gato del balcón de enfrente.
Y antes de marcharse dejó sobre la mesa de la cocina una nota:
“Adiós. Os abandono”.