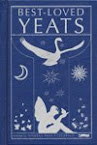THE EVANGELIST
Cuento incluido en Little Tales of Misogyny
PATRICIA HIGHSMITH
Dios vino tarde a Diana Redfern… pero vino. Diana tenía cuarenta y dos años cuando, caminando por su calle encharcada sobre la que caían gotitas desde los olmos, por la lluvia que muy poco antes había cesado, experimentó un cambio… una revelación. Esta revelación afectó a su mente, a su cuerpo y también a su alma. Notó la presencia de la naturaleza y de un Dios todopoderoso penetrando en ella. En ese mismo instante el sol, que había estado tratando de salir entre las nubes, se derramó sobre su rostro y su cuerpo y sobre la toda la calle, que se llamaba la calle del Olmo.
Diana permaneció quieta, con los brazos abiertos, y ajena a lo que la gente pudiera pensar dejó caer su bolsa vacía de la compra y se arrodilló sobre el pavimento. Luego se levantó y su paso se hizo más ligero, las faenas las hacía sin esfuerzo. De pronto la cena estaba preparada y su marido Ben y su hija Prunella, de catorce años, sentados ante la mesa con vela y unos cocktails de marisco.
— Ahora rezaremos —dijo Diana para sorpresa de marido e hija.
Dejaron sus pequeños tenedores de gambas e inclinaron las cabezas. Había algo de imposición en la voz de Diana.
— Dios está aquí —dijo Diana para concluir.
Nadie podía negarlo, ni desmentir a Diana. Ben lanzó a su hija una mirada de desconcierto, que le fue devuelta por Prunella, y entonces comenzaron a comer.

— ¿Sois conscientes de la presencia de Dios? —solía preguntar—. Sólo la gente desdichada, que nunca ha conocido a Dios, podría dudar de la inmortalidad del hombre y de su vida eterna tras la muerte.
Los vecinos permanecían callados, primero porque trataban de pensar en alguna respuesta (había un clima muy coloquial), y también porque estaban muy impresionados y preferían dejar que Diana hablara. La asistencia a sus reuniones del té creció.
Diana comenzó a cartearse con ancianos, presos y madres solteras, cuyos nombres había conseguido en su iglesia local. El predicador de la zona era el Reverendo Martin Cousins. Aprobó el trabajo de Diana y habló de ella desde el púlpito como “alguien entre nosotros que está inspirada por Dios”.
En el ático que Diana había despejado y que ahora usaba como estudio, se arrodillaba sobre un pequeño banco cada mañana, al amanecer, durante casi dos horas. Las mañanas de los domingos, demasiado temprano para interferir con la misa de once, predicaba en las esquinas, subida en una silla de formica que ella misma traía de su cocina.
— No os pido ni un penique. A Dios no le interesa la moneda del César. Os pido que os entreguéis vosotros mismos a Dios... y que os arrodilléis.
Mantenía los brazos extendidos, cerraba los ojos y conseguía que mucha gente se arrodillara. Algunas personas escribieron nombre y dirección en su gran libro de contabilidad. Más tarde, ella les escribió a todos, con el objetivo de preservar su fe.
Diana usaba ahora sandalias y una larga y blanca túnica, incluso cuando hacía mal tiempo. Nunca cogió un resfriado. Los párpados de Diana siempre habían sido muy rosados, como si estuviera falta de sueño, pero dormía muchísimo, o al menos lo había hecho en el pasado. Ahora por las noches no dormía más de cuatro horas, en el ático, donde escribía hasta más allá de la medianoche. Sus párpados se hicieron más rosados, hasta que sus ojos parecieron más azules. Cuando fijaba su mirada en un extraño, él o ella se solía sentir incapaz de moverse hasta que Diana había soltado su mensaje, que parecía un mensaje personal:
— Sólo estad atentos... ¡y seréis conquistados!
A Ben le resultó difícil entender lo que Diana quería conseguir. Ella no quería ayudantes, aunque trabajaba lo suficiente para dejar exhaustas a tres o cuatro personas. A Ben, que dirigía una tienda de reparación de joyas y relojes en la ciudad de Pawnuk, Minnesota, el comportamiento de ella lo avergonzaba mucho. Pawnuk era un barrio nuevo, compuesto por prósperos WASPS [*] que habían llegado desde una cercana metrópolis.
— Lo mejor es relajarse y ser tolerante —pensó Ben—. De cualquier modo, Diana está toda en el lado de los buenos.
Prunella estaba algo asustada de su madre, y se apartaba cada vez que Diana pasaba cerca de ella en una habitación o en el salón. Incluso Ben se dirigía ahora a su esposa de un modo muy deferente, y a veces tartamudeaba. No obstante, Diana raramente estaba en casa. Había empezado a hacer viajes en avión a Filadelfia, Nueva York y Boston, las ciudades más necesitadas de salvación, según decía. Si no tenía un auditorio preparado (estaba en contacto por carta y teléfono con varias Cámaras de Comercio que podían arreglarle estas cuestiones), Diana se dirigía directamente a las iglesias y sinagogas y asumía el mando. Con su túnica blanca y sus sandalias, hiciera el tiempo que hiciera, y con su largo y rubio cabello, presentaba una figura imponente caminando resuelta por el pasillo y subiendo al púlpito o a la tribuna. ¿Quién podría o se atrevería a echarla? Estaba predicando la Palabra.
— ¡Hermanos... hermanas... hermanos todos! ¡Debéis sacudiros las telarañas del pasado! ¡Olvidad las viejas frases que aprendisteis de memoria! ¡Pensad en vosotros mismos como recién nacidos... desde este mismo instante! ¡Hoy es el día de vuestro verdadero nacimiento!

Diana planificó una Gira Mundial de la Resurrección Humana. El dinero fluyó hasta ella, o cayó como el maná... dinero de extranjeros, franceses, alemanes, canadienses, gente que sólo había leído sobre ella y que nunca la había visto. Así que los gastos de una gira mundial no presentaron ningún problema. De hecho, Diana devolvió a los donantes parte del dinero. Ciertamente no era ambiciosa, pero pronto fue evidente que no podría hacer frente a toda su correspondencia (más importante) si devolvía todas las contribuciones, así que las depositó en una cuenta bancaria especial.
Una criada a tiempo parcial preparaba ahora la comida en el hogar de Diana, vegetariana, por supuesto. Con frecuencia la casa semejaba un hostal para jóvenes y viejos, porque los extranjeros llamaban al timbre y se quedaban a charlar. Ben había dejado de sorprenderse ante familias con tres o más hijos tratando de dormir en los dos sofás de la salita y en las habitaciones libres.
— Todo, todo es posible —le decía Diana a Ben.
Sí, pensaba Ben. Pero nunca hubiera imaginado que su matrimonio desembocaría en esto... Diana aislada de él, durmiendo más o menos en una cama de clavos mientras los extraños ocupaban su casa. Sintió que los sucesos entraban en espiral hasta el clímax de la gira mundial de Diana, y que, como los hechos bíblicos, estarían más allá de su control. Diana se convertiría quizás en una santa viviente, y más famosa que cualquier otro santo vivo pudo ser nunca.
La mañana de su partida para la gira mundial Diana se subió al alféizar de la ventana de su ático, alzó los brazos hacia el sol naciente y dio un paso hacia fuera, convencida de que podría volar o al menos flotar. Cayó sobre una mesa redonda, de hierro blanco, y sobre los ladrillos rojos del patio. Así la pobre Diana encontró su fin terrenal.
[*] WASPS: White Anglo-Saxon Protestants, personas de la clase privilegiada de los EEUU, blancas, anglosajonas y protestantes.


























 Multiple choice – Joyce Ballantyne
Multiple choice – Joyce Ballantyne